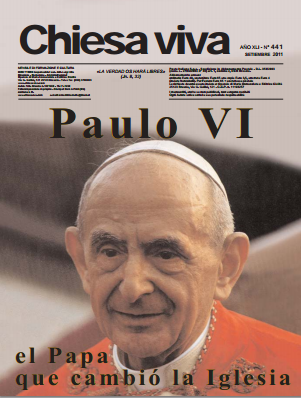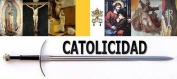MENTALIDAD DEL CATOLICO LIBERAL
¡Sensible a la herejía…! No hace mucho, al escuchar perorar largamente a un hombre, el más honrado que imaginarse pueda, piadoso, ocupado en obras buenas, erudito, ardiente, pleno de bellas ilusiones, pero lleno también, por desgracia, de sí mismo, comprendí toda la verdad y la profundidad de esta expresión : ¡Sensible a la herejía…!
Este hombre se había proclamado católico “liberal”.
Se le preguntó entonces qué es un católico liberal, con relación al católico puro y simple, que cree y practica lo que enseña la Iglesia. El ha respondido: ¡No hay ninguna diferencia!, para después explicar que el católico puro y simple es un católico poco ilustrado. Se le objetó: Entonces, según su parecer de católico liberal, ¿la Iglesia Católica es poco ilustrada? Por toda respuesta, se lanzó a distin- ciones y con-fusiones bastante torpes entre la Iglesia y la Curia romana. A propósito de Breves, Cartas latinas y Encíclicas publicadas en estos últimos tiempos, la Curia romana le venía muy bien para salir del paso. Empero, algo había ahí que no andaba.
Constreñido a explicarse más claramente sobre esas palabras poco ilustrado, comenzó una digresión acerca de la libertad humana, sobre’ los cambios que se habían operado en el mundo, las épocas de transición, los abusos y las inutilidades de la violencia, el peligro de poseer privilegios y la conveniencia de renunciar definitivamente a ellos, etc., etc. En toda esta cháchara reconocimos diversos trozos de las doctrinas revolucionarias que se disputan el campo, o mejor dicho, se atropellan desde 1830. El núcleo de su pensamiento pertenecía a Lamennais y hasta podría encontrarse allí algo de Proudhon. Pero lo que más nos sorprendió fue la insistencia con la cual nuestro católico liberal nos calificaba de católicos intolerantes.
En este punto se lo detuvo. ‘Olvidando esta vez a la “Curia romana”, confesó que lo que repro- chaba a la Iglesia era su intolerancia. “Ella ha trabado siempre — elijo — los movimientos del espíritu humano. Basándose en el principio de intolerancia, ha constituido un poder secular mucho más molesto aún. Este poder ha esclavizado a la misma Iglesia en mayor proporción que el mundo mismo. Los gobiernos católicos se han entrometido a fin de imponer la fe, originando esto, como consecuencia, brutalidades que han rebelado a la conciencia humana precipitándola en el abismo de la incredulidad. La Iglesia muere a causa de los auxilios ilegítimos que ella misma se ha buscado. Ha llegado el tiempo de cambiar de máximas. Menester es que la Iglesia renuncie a todo poder coercitivo sobre las conciencias, ya que niega ese poder a los gobiernos. No más alianza entre la Iglesia y el Estado: que la Iglesia no tenga ya nada en común con los gobiernos, que a su vez éstos nada tengan en común con las religiones, ni se mezclen más en estos asuntos. Cada uno puede profesar a su antojo el culto que ha escogido según su parecer; como miembro del Estado, como ciudadano, el individuo no tiene culto propio. El Estado reconoce todos los cultos, asegura a todos idéntica protección, les garantiza igual libertad; tal es el régimen de la tolerancia. Y nos conviene proclamarlo bueno, excelente, saludable, mantenerlo a cual- quier precio y ampliarlo constantemente. Hasta se puede decir que este régimen es de derecho divino: Dios mismo lo ha establecido al crear libre al hombre, y lo pone en práctica haciendo salir el sol tanto para los buenos como para los malvados. Con respecto a aquellos que desconocen la verdad, Dios ten- drá su día de justicia, puesto que el hombre no tiene derecho a anticiparse. Cada Iglesia, libre dentro del Estado libre, incorporará sus prosélitos, dirigirá a sus fieles, excomulgará a sus disidentes. El Estado no tendrá nada que hacer con estas cosas, ni excomulgará a nadie, ni será jamás excomulgado por nadie.
La ley civil no reconocerá ninguna inmunidad eclesiástica, ninguna prohibición religiosa, ningún vín- culo religioso: el templo pagará el impuesto; el seminarista hará el servicio militar, el obispo será juez y guardia nacional; el sacerdote se casará si quiere, se divorciará si quiere, y so volverá a casar también si quiere. Por otra parte, no más incapacidades y prohibiciones civiles, como tampoco inmunidades de cualquier género que fueren. Toda religión podrá predicarse, tener su culto externo, sus procesiones, sus anatemas, sus servicios fúnebres según la propia fantasía, y los ministros de cada religión serán todo lo que puede ser un ciudadano cualquiera. Nada impedirá, por parte del Estado, que un obispo se halle al frente de su regimiento como guardia nacional, tenga negocio, forme empresas; nada impedirá tampoco que su Iglesia, o el Concilio, o el Papa puedan deponerlo. El Estado solamente reconoce hechos de orden público”.
II
Nuestro católico liberal se entusiasmaba mientras se oía decir esas maravillas, de pensamiento. Y afirmaba que nada podía respondérsele, pues la razón la fe y el espíritu del siglo hablaban por su boca. En cuanto a esto último, nadie lo negaba. Por lo que toca la razón y a la fe, no se le ahorraban objeciones pero ante ellas alzaba los hombros en señal de indiferencia y no quedaba nunca sin replicar. Cierto en que nada le costaban las afirmaciones absurdas y las contradicciones enormes. Partía siempre del mismo principio, protestando que él era católico, hijo de la Iglesia, el hijo sumiso; mas no por eso dejaba de ser menos un hijo de este siglo, miembro de una humanidad ya madura y en edad de gobernarse a sí misma. Frente a los argumentos sacados de la historia respondía que la humanidad madura es un mundo nuevo ante cuya presencia la historia no probaba ya nada. Frente a las sentencias de los San- tos Padres unas veces oponía otras diversas, o bien decía que los Santos Padres habían hablado para su época, pero que nosotros debemos pensar y obrar para la nuestra y con la nuestra. Ante los textos de la S. Escritura, o bien desechaba aquellos que le parecían contrarios a su pensamiento, o fabricaba una glosa que lo apoyaba, o, finalmente, decía que esto era apto para los judíos y para su pequeño Estado particular. Tampoco lo turbaban las Bulas dogmáticas de la “Curia romana”: la Bula Unam Sanctam, de Bonifacio VIII, le hacía sonreír, y pretendía haber sido ya retirada o reformada2. Se le dijo entonces que los Papas la habían insertado en el Corpus Juris de la Iglesia y que seguía estando allí. A lo que respondía: “Eso es ya viejo, y el mundo ha cambiado mucho desde entonces”. Por lo mismo encontraba demasiado envejecidas la Bula In Coena Domini y también las Bulas subsiguientes. “Éstas son — decía— fórmulas disciplinarias hechas para la ocasión, y que hoy ya no tienen razón de ser. La Revolución Francesa ha enterrado esas directivas junto con el mundo sobre el cual pesaban. Las cadenas han caído; hoy el hombre es capaz de libertad y no quiere ya otra ley que esta”.
“Este régimen que desconcierta vuestra timidez — proseguía — es, empero, el que salvará a la Iglesia, el único que puede salvarla. El género humano todo se pone de pie para imponerlo y preciso será experimentarlo; lo cual está ya hecho. ¿Quién puede resistir esta fuerza triunfante? ¿Quién sueña en ella? Católicos intolerantes: vosotros sois ya más absolutos que Dios Padre, que ha creado al hombre para la libertad; más cristianos que Dios Hijo, que no ha querido establecer Su ley sino por la libertad; más católicos que el Papa, pues el Papa consagra, al aprobarlas, las constituciones modernas que se hallan todas inspiradas y plenas de espíritu de libertad. Digo que el Papa, el Vicario de Jesucristo aprueba tales constituciones ya que permite se les preste juramento, obediencia y defensa. Pues bien, la libertad de cultos se encuentra en ellas; el ateísmo de Estado se encuentra en ellas. Menester es pasar por esto; y vosotros pasaréis a no dudarlo. Entonces, ¿para qué tanto ruido? Vuestra resistencia es vana; vuestros lamentos no son solamente insensatos, son criminales. Ellos hacen odiar a la Iglesia y nos difi- cultan mucho a nosotros mismos, liberales, que somos vuestros salvadores, haciendo sospechar de nuestra sinceridad. En lugar, pues, de atraer sobre vosotros una derrota cierta y probablemente terrible’, corred hacia la libertad, saludadla, abrazadla, amadla. Ella os dará más de lo que vosotros jamás podrí- ais conseguir. La fe se estanca bajo el yugo de la autoridad que la protege.
Obligada a defenderse, en cambio, se elevará: el ardor de la polémica la volverá a la vida ¿Qué es lo que no intentará la Iglesia cuando pueda emprender todo? ¿Cómo no llegará al corazón de los pueblos cuando la vean, abandonada de los poderoso del mundo, vivir únicamente de su genio y de sus virtudes? En medio de la confusión de las doctrinas, de: desborde de las costumbres, ella aparecerá como la única pura, la única afirmada en el bien. Ella será el último refugio, la fortaleza inexpugnable de la moral, de la familia, de la religión, de la libertad”.
III
Pero todo tiene sus límites. Y el aliento de nuestro orador encontró los suyos. Como realmente nos interesaba, si no por la novedad de sus doctrinas, al menos por su franqueza en exponerlas, se lo dejó llegar hasta el final sin interrumpirlo. Mas no pudiendo ya cobrar nuevo aliento, él mismo se interrumpió. Alguien aprovechó esta circunstancia para hacerle ver lo vacío de sus fórmulas, la incoheren- cia de sus razonamientos, la inanidad de sus esperanzas. Y él escuchaba todo esto con la fisonomía del hombre que se preocupa menos en sopesar lo que se le dice que’ en buscar la contrarréplica.
Debo confesar que su adversario, si bien firme y pleno de buen sentido, no me satisfacía. Ciertamente esperaba cosas excelentes, irrefutables, y ninguno de los presentes dejaba de darle la razón de todo corazón. Pero, interiormente, yo ensanchaba mucho más esta escena, recurría a otro público, y de inmediato experimentaba la profunda impotencia de esta razón.
En estas materias, es la multitud la que se pronuncia, movida y acicateada únicamente a impul- sos del sentimiento. La razón es un peso que ella no puede llevar. La multitud obedece a pasiones, ama la destrucción, aplaude cuando su instinto adivina que se trata de derribar algo. ¡Y qué cosa más exce- lente de derribar que la Iglesia! Así se explica el éxito de las herejías, absurdas todas, combatidas todas por razones invencibles, triunfantes todas de la razón durante un cierto tiempo, que no fue casi para ninguna de corta duración.
Debilitada por el pecado, la humanidad se inclina naturalmente al error, y la pendiente del error lleva a la muerte, o mejor aún, el error es la muerte misma. Este solo hecho, por todas partes evidente, demuestra que el Poder se halla en la obligación de confesar él mismo la verdad y de defenderla me- diante la fuerza que la sociedad la pone en sus manos. La sociedad no puede vivir más que con esta condición; ni siquiera ha intentado nunca vivir de otra manera. Ningún filósofo o sabio del paganismo se ha forjado un ideal de jefe de Estado que no fuese a la vez el defensor armado y resuelto de la verdad y de la justicia. Jetró da este consejo a Moisés: “Escoge de entre todo el pueblo sujetos de firmeza y temerosos de Dios, amantes de la verdad y enemigos de la avaricia, y de ellos establece tribunos, centu- riones y cabos de cincuenta personas y de diez” (Ex. 18, 21). Cicerón, en la otra extremidad del mundo antiguo, ‘es-cribe: “Un Estado, al igual que una casa, no puede existir si los buenos no son recompen- sados y los malos castigados” (De natura deorun). Este deber de apoyar la justicia y, por ende, de con- fesar la verdad, pertenece a la esencia misma del gobierno, independientemente de todas las constituciones y de todas las formas políticas. Cuando Dios amenaza al pueblo rebelde, le dice: “En mi indignación te di un rey, y en mi enojo te lo quitaré” (Os., 13, 11). Toda la Escritura se halla llena de este resplandor. Pero qué importa la razón divina y la razón humana, cuando la ignorancia reina. Del seno de la multitud se eleva entonces no sé qué niebla espesa que oscurece hasta las inteligencias superiores, encontrándose en abundancia los sapientes que no verán claro más que a los resplandores del incendio desencadenado. Cuando se estudia este fenómeno aparece tan extraño y tan terrible, que es menester reconocer en él algo de divino. Es que la cólera de Dios estalla, triunfa, castiga el largo desprecio de la verdad.
IV
Nuestro liberal había tornado aliento, y reanudó su discurso. Se vio bien entonces que lo que él acababa de escuchar no le había causado ninguna presión, si es lo que había escuchado. Añadió fuertes frases a las que ya había dicho en gran abundancia; pero nada nuevo. Fue una mezcla más burda de argumentos históricos en contra de la historia: argumentos bíblicos en contra de la Biblia, argumentos patrísticos contra la historia, contra la Biblia, contra los Padres, y contra el sentido común. Dio mues- tras del mismo desdén para con las Bulas de los Papas, se extravió en los mismos énfasis y en los mis- mos vaticinios. Alegó en su favor al mundo nuevo, a la humanidad emancipada, a la Iglesia durmiente y pronta a despertarse a fin de rejuvenecer sus símbolos. Y como los falsos adornos que las mujeres ex- panden sobre sus cabelleras teñidas, hallábanse mezclados en su perorata el pasado muerto, el porvenir radioso, la libertad, el amor, la democracia, la humanidad. Todo lo cual no pareció más claro ni más verdadero que la primera vez. Se dio cuenta de esto, nos dijo que nosotros nos separábamos del mundo y de la Iglesia viviente que sabría a su vez separarse de nosotros, y casi nos maldijo, dejándonos consternados por su insensatez.
Los presentes expresaron su pena por ello y dieron algunas razones después de tantas extrava- gancias. Por lo que a mí respecta, sentí pesar, como los demás, al ver un hombre tan cortés envuelto en tan grande error. Pero, puesto que al fin de cuentas estaba en él, no me fue’ enojoso el haber presenciado el espectáculo y aprovechado la lección.
Hasta entonces, yo no haba vista al católico liberal sino mezclado en la piel de antiguo católico integral, es decir, “intolerante”. No había escuchado más que la tesis oficial, la que nunca está comple- ta, y toma siempre una fisonomía personal que el partido puede aconsejar. Este liberal entusiasta acababa de suministrarme la gnosis al mismo tiempo que la tesis exterior. En lo sucesivo poseía al católico liberal a fondo; sabía de memoria sus sofismas, sus ilusiones, sus empecinamientos, su táctica. Por des- gracia, nada de todo esto era para mí nuevo. El católico liberal no es ni católico, ni liberal. Entiendo decir por ello, sin dudar todavía de su sinceridad, que él no tiene ni la verdadera noción de libertad, ni el verdadero, concepto de la iglesia. Católico liberal, sí, tanto como quiera. Pero lleva un carácter más conocido, y todos sus rasgos hacen reconocer igualmente en él a un personaje demasiado frecuente en la historia de la Iglesia: SECTARIO. He ahí su verdadero nombre.
LA ILUSIÓN LIBERAL. LOUIS VEUILLOT